(Publicado en Este país)
Para mí, leer jamás ha sido una actividad aséptica. Todos mis libros están maniáticamente anotados, manchados, subrayados. En los márgenes, entre líneas, en las páginas de adelante y de atrás. Eso sí: nunca con tinta. Sólo utilizo lápices de madera que, de preferencia, sean del número dos. Obviamente el tipo de papel tiene una importancia fundamental en este asunto: mientras que los libros corrientes o demasiado viejos hacen insatisfactoria toda anotación por el tacto burdo de una superficie casi refractaria al grafito, las ediciones finas vuelven una delicia el desplazamiento del lápiz sobre la hoja impoluta. El diletantismo del escoliasta.
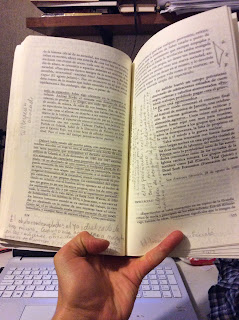 |
| Los escolios que encuentro en unas páginas abiertas al azar dentro de mi caro ejemplar de Rastros de carmín, de Greil Marcus |
Para mí, leer jamás ha sido una actividad aséptica. Todos mis libros están maniáticamente anotados, manchados, subrayados. En los márgenes, entre líneas, en las páginas de adelante y de atrás. Eso sí: nunca con tinta. Sólo utilizo lápices de madera que, de preferencia, sean del número dos. Obviamente el tipo de papel tiene una importancia fundamental en este asunto: mientras que los libros corrientes o demasiado viejos hacen insatisfactoria toda anotación por el tacto burdo de una superficie casi refractaria al grafito, las ediciones finas vuelven una delicia el desplazamiento del lápiz sobre la hoja impoluta. El diletantismo del escoliasta.
En
mi caso personal, los subrayados y anotaciones cumplen funciones de ex
libris. En cambio, colocar mi nombre como marca de propiedad en una obra
escrita por alguien más, eso sí me parece un acto de gandallismo. Por ello me
enojé con mi madre el día en que llegué a casa y la sorprendí rotulando mis
iniciales en los bordes superiores de varios de mis libros, “para que nadie te
los robe, hijo”. Por fortuna sólo había rayado los volúmenes que caben en un
metro de repisa. Por desgracia lo hizo con un plumón de aceite. Lo curioso fue
la conclusión del incidente: me molesté tanto con ella y le recriminé con tal
dureza, que después fui yo quien terminó pidiendo perdón…
 |
| Algunos de los polvosos libros que rotuló mi madre |
“Hay
lectores que rayan libros ajenos como si fueran propios. Es lo de siempre. Un
abuso sobre otro. Esa gente ha de ser la misma que en los cuartos de hotel, en
vez de ser la presencia efímera que no deja ningún rastro, se empeña en que los
futuros huéspedes vean su paso por ahí. La estela de podredumbre que también
somos”, dice Erik Alonso en Los procesos, y tiene razón. Escoliar
se vuelve un abuso cuando los libros son de alguien más o conforman el acervo
de una biblioteca pública. Cuando nosotros los compramos, la cosa cambia, o eso
creemos. Se pone entonces en marcha la convencional idea de la propiedad, que
desde siempre ha servido como pretexto para legitimar la profanación y
justificar esa “estela de podredumbre que también somos”.
Pierre-Joseph
Proudhon afirmaba que la propiedad es un robo. Yo digo que se trata más bien de
un engaño, y los libros están ahí para demostrarlo. Si los compramos o
heredamos, creemos que son inalienablemente nuestros, pero se trata de una
ilusión porque ellos pertenecen desde ahora, al menos en potencia, a personas
extrañas. Dormitando en el librero, esperan a que muramos para huir a manos de
alguien más, al polvoso mercado de lo usado o a los estantes de alguna
biblioteca pública, es decir, a continuar con la cadena de la cultura
humanística que desde hace milenios se transmite gracias al trasiego de libros
y manuscritos. La única manera de evitarlo sería prenderle fuego a nuestras
bibliotecas personales y después arder a lo bonzo en una misma conflagración.
Esa
característica de propiedad obsolescente que es consustancial a los libros hace
que el dilema de anotar y subrayar adquiera un cariz ético. ¿Hasta qué punto es
lícito mancillar algo que virtualmente ya pertenece a otra
persona? La pregunta, como puede verse, va más allá de los simples hábitos
lectores y pone en tela de juicio la totalidad de los actos humanos sobre la
Tierra. Porque es innegable que nuestro progreso y conservación como especie
desde siempre han dependido de la conculcación de lo ajeno. Vivimos en esta
ciudad porque poco a poco aniquilamos unos majestuosos lagos que no nos
pertenecían. La cultura misma es una cadena de apropiaciones, una guirnalda de
plagios, de escolios en obras ajenas, de palimpsestos en los créditos
autorales, de pentimentos abusivos y bellamente creativos. ¿No es acaso toda
gran obra literaria una tachadura o un comentario realizado sobre letras ya
existentes? Claro que sí.
Aunque
la propiedad sea un engaño, opino que escoliar libros es un acto positivo, casi
un compromiso con el futuro. Para muestra un botón: en la Edad Media, cuando
las lenguas romances se encontraban ya en pleno desarrollo pero todos los
documentos estaban aún escritos en latín, los pocos lectores que había —en su
mayoría estudiantes monásticos— tenían la buena o mala costumbre de hacer
anotaciones en los manuscritos de las bibliotecas para explicar ciertos pasajes
difíciles de comprender o para traducir frases latinas complicadas. En la
actualidad, esos escolios, llamados “glosas”, tienen una enorme importancia
para los estudios de lingüística histórica. En España, por ejemplo, destacan
las glosas emilianenses y silenses, realizadas en el siglo XI dentro de los
monasterios de San Milán y Santo Domingo de Silos, cerca de la ciudad de
Burgos, por no estar escritas en latín sino en “la lengua navarro-aragonesa en
su etapa arcaica”, es decir, una lengua bastante cercana al castellano. Hoy,
gracias a esos estudiantes irrespetuosos que rayaban los libros que leían,
tenemos una idea más clara de cómo fue la evolución de las lenguas romances en
la península ibérica, evolución que nos atañe a todos los hablantes del
español.
Por
otro lado, los escolios, molestos y vandálicos para los defensores de lo
aséptico, son en muchos casos verdaderos tesoros para los investigadores y
críticos literarios. Un buen ejemplo de ello se ve en Llamadme Ismael,
estupendo ensayo que sobre Herman Melville escribió Charles Olson. Cada vez que
lo consulto, imagino al autor convertido en una suerte de detective consagrado
a rastrear las huellas que dejó el creador de Moby Dick en
cartas, viajes y aun en los márgenes de los libros que leía. Lo imagino
convenciendo a los descendientes de Melville para que le permitieran consultar
las obras de Shakespeare que aquél había comprado en una librería de Boston en
febrero de 1849. Y casi lo puedo ver escrutando apasionadamente las páginas
shakesperianas hasta dar con los escolios que en las guardas del último volumen
hizo Melville, de los cuales los más importantes están mezclados con
explicaciones referentes a la composición de Moby Dick: “estas
notas —afirma Olson— se refieren a Ahab, Pip, Bulkington, Ismael, y son la
clave respecto de las intenciones de Melville para con estos personajes”. El
detective encontró ahí la evidencia literaria que buscaba. Tiempo después, al
redactarLlamadme Ismael, consignó la conclusión a la que lo condujo su
trabajo detectivesco, y lo hizo con cierto tono judicial, como de veredicto
inapelable: “Aunado a los párrafos sobre Shakespeare en el artículo sobre
Hawthorne, las notas en las obras de Shakespeare verifican lo que prueba Moby
Dick: Melville y Shakespeare habían hecho un Corinto y de la quema salió Moby
Dick, bronce”.
Para
quien advierte su importancia, los escolios sirven como pistas y huellas que
conducen a comprometedoras resoluciones: “Que Apolo mintió nos ayudan a descubrirlo
escoliastas y lexicógrafos, esta legión de espías que nos informan sobre la
vida secreta de los dioses”, dice Roberto Calasso en su ensayo “La locura que
viene de las ninfas”. Claro que, en esos casos, se trata de anotaciones
ilustres, disciplinadas, hechas por la aristocracia de los escoliastas, por
decirlo de algún modo. Lamentablemente, somos mayoría los plebeyos que, cuando
anotamos, sólo ponemos caritas felices para celebrar las frases que nos gustan
mucho, o “pfffffs” onomatopéyicos cuando lo que leemos nos parece estúpido y
vulgar. Cada quien deja la huella que su peso le permite.
¿De
qué depende la trascendencia de los escolios? Quizá, como la literaria, se deba
más a factores azarosos que de mérito. Llegados a este punto, como con los
hipotéticos libros geniales que nadie leerá porque desaparecieron antes de
llegar a las manos de un editor que los salvara de la destrucción, cabe
suspirar por las anotaciones estupendas que lectores agudísimos se han negado a
realizar por exceso de timidez o de respeto a la propiedad ajena. Lo cual, por
supuesto, tiene su reverso en la ingente cantidad de escolios estúpidos que
inundan millares de libros y que han pasado a la historia gracias a las
noticias que nos hacen llegar los bibliófilos. Un ejemplo ciertamente simpático
es el que da a conocer Francisco de la Maza en su estudio titulado Enrico
Martínez, cosmógrafo e impresor de la Nueva España. Ahí, después de hacer
un escrupuloso catálogo de las obras que publicó en su imprenta el sabio
Enrico, describe un ejemplar del único libro que éste escribió: el Reportorio
de los Tiempos y Historia Natural desta Nueva España, del año 1606. Me
parece que la descripción que hace De la Maza es, por su amor al detalle,
adecuada para cerrar este texto donde he querido hacer un breve repaso de lo
que significa para mí ser un escoliasta. Espero que el público, después de
leerlo, se atreva a subrayar y tachar las cosas que no sean de su agrado, que
sospecho son varias.
La
palabra es, pues, de Francisco de la Maza:
Se
conocen varios ejemplares del Reportorio: el del Museo Nacional,
que perteneció al licenciado Paz del Valle, que puso en la portada su nombre y
esta tontera: “cumple este año de 1666, 60 años de edad”. Quizá de su mano sean
también los inmensos subrayados y las muchas e impertinentes notas del texto.
Perteneció después a don Domingo de Zúñiga, que puso en la página 152: “Este
libro es de uso de Domingo de Zúñiga”, a la moda frailuna; abajo dice con
distinta letra: “es borracho y loco”. En la página 156 dice: “Soy de Christóbal
de Zúñiga y Ontiveros, año de 1731 y lo empeñé en dos reales de tepache con el
que alucinado medía yo mexor las estrellas”. ¡Cómo se hubiera lastimado Enrico
Martínez de esta burla de su compañero de oficio del siglo XVIII, el impresor
Zúñiga y Ontiveros! Por último, en la página 177 dice: “Leí este libro en el
mes de febrero de 1660. Mariano de Lizardi”.
 |
| Mis fotocopias del libro de Francisco de la Maza, donde se reproduce la portada del Reportorio de Enrico Martínez |
No hay comentarios:
Publicar un comentario